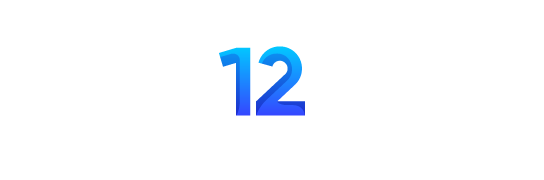- La manifiesta incapacidad e ineficiencia del aparato de justicia gubernamental, pudiera influir en este tipo de actitudes…
BAHÍA TIMES

El fenómeno de las manifestaciones feministas, particularmente aquellas con expresiones de violencia simbólica y material, requiere un análisis sociológico y psicológico profundo para comprender sus causas, significados y repercusiones. La irrupción de la violencia en este tipo de protestas no es un fenómeno aislado ni exclusivo de México; responde a una serie de factores históricos, estructurales y emocionales que se entrelazan en el contexto de la lucha por los derechos de las mujeres.
- La violencia como respuesta a la violencia estructural
Desde la sociología de la violencia, es fundamental reconocer que la violencia ejercida en estos actos no surge en el vacío, sino como una respuesta a la violencia estructural que sufren las mujeres en México y en el mundo. La violencia estructural, según Galtung (1990), se refiere a aquellas formas de violencia que no son directamente visibles, pero que están arraigadas en el funcionamiento del sistema, como la desigualdad de género, la impunidad en casos de feminicidios, la discriminación en el ámbito laboral y la violencia de género cotidiana.
Las manifestantes perciben que las vías tradicionales para exigir justicia—como el marco legal, las denuncias formales o el activismo pacífico—han sido ineficaces. En este sentido, la violencia en las protestas se entiende como un acto de desesperación y una forma de visibilizar una lucha que ha sido ignorada durante décadas.

- La función simbólica de la destrucción de bienes materiales
Desde la psicología social, el acto de dañar edificios gubernamentales, monumentos o establecimientos comerciales puede interpretarse como un mensaje simbólico de confrontación con el Estado y el sistema patriarcal. Pierre Bourdieu (1998) habla del «capital simbólico», que se refiere a la manera en que ciertos actos adquieren significado dentro de un campo social. Al intervenir monumentos históricos—muchos de los cuales representan figuras masculinas de poder—las manifestantes desafían la historia oficial y la narrativa dominante que ha invisibilizado la contribución y los derechos de las mujeres.
Los espacios públicos se convierten en lienzos de protesta donde se reescribe la memoria colectiva a través de pintas, grafitis y daños materiales. Esta resignificación de los espacios es una forma de resistencia que busca quebrar el statu quo e invitar a la reflexión social.
- La violencia como catarsis colectiva y emocional
Desde la psicología de masas, Gustave Le Bon (1895) describe cómo en un contexto de movilización colectiva, los individuos pueden experimentar una disminución de su autocontrol y una mayor predisposición a la acción impulsiva. En el caso del 8M, el enojo acumulado por años de injusticia y violencia de género se transforma en una catarsis colectiva que permite canalizar la rabia de forma tangible.

Este fenómeno también puede explicarse desde la teoría de la frustración-agresión de Dollard y Miller (1939), que sugiere que cuando un grupo social se encuentra repetidamente frustrado en sus demandas, la probabilidad de que responda con agresión aumenta. La impunidad en los casos de feminicidios y la falta de respuesta del Estado actúan como detonantes de esta agresión, que se expresa en las protestas.
- La reacción social y el dilema de la legitimidad
El uso de la violencia en movimientos sociales genera una división en la opinión pública: mientras algunos sectores lo interpretan como un acto legítimo de resistencia, otros lo ven como vandalismo injustificado. Esto se debe a lo que Weber (1919) define como la monopolización de la violencia legítima por parte del Estado. Cuando un grupo social desafía este monopolio, surge un debate sobre la legitimidad de sus métodos.
Los medios de comunicación y el discurso gubernamental también juegan un papel clave en la construcción de narrativas sobre estos actos. A menudo, se enfatiza más el daño material que la causa subyacente, desviando el foco del problema real: la violencia de género y la falta de justicia.
Conclusión: Más que violencia, una demanda urgente de justicia
Las manifestaciones del 8M y sus expresiones más radicales deben analizarse como síntomas de un problema estructural más profundo. En lugar de centrarnos en condenar la violencia material, es crucial entender su origen y las condiciones que la propician.
El desafío para la sociedad y el Estado es reconocer estas protestas como un llamado urgente a la acción. Ignorar sus demandas o criminalizar sus métodos sin atender las causas de fondo solo perpetúa el problema. En última instancia, la violencia en las protestas feministas no es el problema en sí, sino la manifestación de una violencia mayor que ha sido normalizada y que exige una transformación social profunda.