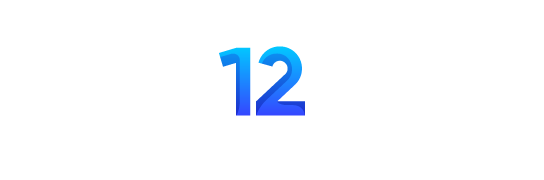El auge de la producción de aguacate en México ha provocado la deforestación ilegal y la llegada de cárteles de la droga que dominan el lucrativo negocio. Sin embargo, las comunidades indígenas han luchado contra las bandas y han recurrido a prácticas tradicionales para cultivar aguacates y salvar sus bosques.
Por Agustín del Castillo y Fred Pearce • 2 de mayo de 2025
La publicación del presente reportaje, ha sido autorizada de manera expresa por sus destacados autores
El cultivo de aguacates para el consumo estadounidense está devastando los bosques mexicanos, ya que los agricultores han talado ilegalmente los árboles y los cárteles de la droga han entrado para blanquear sus ganancias ilícitas en este lucrativo negocio. El consumo de aguacates en Estados Unidos casi se ha quintuplicado en los últimos 25 años, y el 90 % de la fruta proviene ahora de dos estados del «cinturón aguacatero» del suroeste de México, conocido por su deforestación y violencia criminal. Se dice que los estadounidenses consumen » aguacates de sangre «.
Este lado oscuro del auge del aguacate ha recibido atención internacional en los últimos años. Pero no es toda la verdad. Algunas comunidades indígenas del estado de Michoacán, el mayor productor mundial de este cultivo, están encontrando maneras de protegerse de las organizaciones criminales y cultivar aguacates de forma rentable, a la vez que protegen sus bosques biodiversos de robles y pinos, incluyendo un hábitat vital de hibernación para la mariposa monarca que hiberna desde Estados Unidos.
Investigadores mexicanos afirman que la clave de su éxito reside en los sistemas tradicionales de gestión comunitaria de sus bosques. Esta lección podría aplicarse mucho más allá de las fronteras de México, afirman. Las tierras de propiedad colectiva pueden ser la mejor base para crear bioeconomías que combinen la explotación económica de la tierra con la conservación de los recursos naturales.
México es hoy el principal productor mundial de aguacates. El cultivo de esta fruta en el país se remonta a la antigüedad. Los aztecas creían que fomentaba la fuerza y la virilidad. Pero el auge moderno del aguacate comenzó en la década de 1990, cuando los productores de California no pudieron satisfacer la creciente demanda debido a la creciente escasez de agua. Calavo Growers, una red de cooperativas californianas dedicadas al cultivo y venta de aguacates, animó a los pequeños productores de Michoacán a expandir la producción para aprovechar el tratado de libre comercio TLCAN de 1992 con Estados Unidos.
Desde entonces, la producción anual mexicana ha superado los 2.5 millones de toneladas, y el país ha captado casi la mitad de un mercado global en rápida expansión. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, nueve de cada diez aguacates que se consumen actualmente en Estados Unidos provienen de México. Con casi tres cuartas partes de esta producción provenientes de Michoacán, el estado abastece un asombroso tercio del mercado global.
Esto requiere tierra. La superficie cultivada en el estado casi se ha triplicado, alcanzando aproximadamente 400,000 acres, según un análisis de Alfonso De la Vega-Rivera y Leticia Merino-Pérez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A medida que las tierras de cultivo de maíz y otros cultivos se han convertido en plantaciones de aguacate, los agricultores se han trasladado a los extensos bosques del estado, la mayoría de los cuales están legalmente clasificados como ejidos , de propiedad colectiva de las comunidades.
Hoy en día, la deforestación representa una cuarta parte de la producción de aguacate en Michoacán, lo que amenaza su estatus como uno de los estados con mayor biodiversidad del país. Esto ha ocurrido a pesar de que no se ha emitido ni una sola autorización legal para el desmonte en el estado, afirma Vega-Rivera, lo que indica claramente la situación ilegal de la mayoría de los huertos de aguacate. Con frecuencia, esta apropiación de tierras forestales comunales resulta en que los indígenas terminen trabajando en huertos de aguacate establecidos en tierras que antes eran de su propiedad.
Además de invadir los bosques, los agricultores degradan las reservas de agua. Los huertos de aguacate requieren al menos 75,000 galones por acre durante una temporada seca típica, afirma Vega-Rivera. Principalmente, los agricultores extraen el agua de manantiales, pozos y arroyos locales, lo que provoca la desecación de muchos ríos locales.
Además de la destrucción ambiental, el aguacate ha provocado desintegración social. Según organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos financieros, los cárteles de la droga se han adentrado en el comercio para blanquear sus ganancias y dominar el mercado mediante la extorsión a agricultores y el soborno a funcionarios gubernamentales. Una investigación de 2023 en Michoacán y el vecino Jalisco, realizada por Climate Rights International, titulada «Unholy Guacamole», citó numerosos casos de robo de tierras, tala de bosques para plantaciones y secuestro de suministros de agua para regar los sedientos cultivos. En muchas zonas rurales, el comercio está controlado por bandas criminales. Un líder comunitario indígena declaró a CRI: «Si señalas con el dedo o hablas, te matarán».
Los narcotraficantes se convirtieron en madereros armados. En tan solo tres años, se perdió la mitad de los bosques de la comunidad.
Pero “no todos los aguacates que se producen en el estado son resultado de la violencia y la deforestación”, afirma Isabel Ramírez, del Centro de Investigación en Geografía Ambiental de la UNAM. Hay lugares donde las pandillas no dominan. Suelen ser lugares donde la cohesión comunitaria es fuerte y persisten las tradiciones indígenas de propiedad colectiva de la tierra y los bosques, lo que permite a las comunidades defenderse.
La principal región productora de aguacate en Michoacán se extiende desde la Meseta Purépecha, al oeste, hasta Zitácuaro, al este, una región montañosa donde la altitud y el clima brindan condiciones ideales para el cultivo de este fruto. Sin embargo, también son ideales para los bosques templados de encino y pino que crecen extensamente aquí, especialmente en las colinas de la Meseta Purépecha, tierra natal del pueblo indígena purépecha.
Antes del auge del aguacate, los indígenas y otros habitantes de la zona cultivaban entre árboles que moderaban el clima y contribuían a asegurar un suministro constante de agua al recolectar el agua de lluvia, mantener los suelos y reducir la escorrentía. «Los campesinos de la Meseta Purépecha mantenían una importante agrobiodiversidad… con maíz, frijol, calabaza y una gran diversidad de frutas, tubérculos y hierbas, incluyendo diferentes variedades de aguacates», afirma Vega-Rivera.
Pero una vez que comenzó el auge del aguacate, ese equilibrio productivo se perdió en muchos lugares. Grandes agricultores llegaron e invirtieron en monocultivos de aguacate que han provocado la pérdida de un tercio de los bosques.
Pero muchas comunidades purépechas han continuado con sus prácticas tradicionales y han repelido a los cultivadores ilegales y a las pandillas que intentan infiltrarse en sus negocios. El caso más famoso fue el del municipio de Cherán. El archivista de la comunidad purépecha, José Merced Velázquez Pañeda, conocido localmente como Tata Meché, recuerda cómo sucedió.
“Durante unos 20 o 25 años, las pandillas entraron poco a poco, a veces haciendo acuerdos con personas no autorizadas a talar el bosque”, dice. Luego, a partir de 2008, la situación cambió rápidamente. “Cherán fue tomada por las pandillas. Los narcotraficantes se convirtieron en taladores armados. En tan solo tres años, se perdió la mitad de los bosques de la comunidad”.
Una vez talado el bosque, las pandillas comenzaron a hacer planes con las autoridades locales para plantar aguacates, dice Tata Meché. Los purépechas se dieron cuenta de que esto amenazaba con hacer permanente la pérdida de sus bosques. Liderada por sus mujeres, la comunidad decidió contraatacar.
“Una mañana de abril de 2011, a las 5 a. m., sonaron todas las campanas de la comunidad. Esa fue la señal, organizada por las mujeres, para detener todos los vehículos de la pandilla en la carretera”, dice Tata Meché. “Sabíamos dónde estarían. Todo fue confiscado”. Miembros armados de la comunidad tomaron como rehenes a algunos leñadores y destruyeron sus camiones, mientras que la policía local, considerada cómplice de las actividades ilegales, fue expulsada del pueblo. Esto equivalió a una insurrección y tuvo un impacto duradero. Los purépechas obtuvieron la autonomía local poco después, y los funcionarios locales corruptos fueron destituidos. Los delincuentes nunca regresaron, dice Tata Meché.
Los bosques de Cherán se salvaron y desde entonces no se han cultivado aguacates. «Decidimos que no se permitirán las plantaciones de aguacate. Es una práctica muy estricta aquí en Cherán, y todos la respetamos», dice Tata Meché. «Estamos de acuerdo en que debemos recuperar la comunidad, la forma de vida heredada de nuestros antepasados».
En otras partes de las colinas de la Meseta Purépecha, el pueblo purépecha no ha prohibido por completo el cultivo del aguacate, pero en algunos lugares ha logrado combinarlo con tradiciones de manejo forestal sostenible. Cabe destacar que esto ha sucedido en la aldea de Nuevo San Juan Parangaricutiro y sus alrededores, reconocida desde hace tiempo por su manejo sostenible de los bosques circundantes.
En San Juan, una sólida cultura comunitaria sustenta una industria forestal que incluye la tala de árboles, la venta de madera en rollo, la fabricación de muebles y la producción de productos de limpieza a partir de resina de pino. Las empresas locales venden sus productos en la mayoría de las ciudades de México, a la vez que protegen los bosques. Han sido certificadas por el Consejo de Administración Forestal y han ganado el Premio Ecuatorial, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por sus destacados esfuerzos comunitarios para reducir la pobreza mediante la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
Cuando llegó el auge del aguacate, muchos en San Juan querían plantar aguacates en las parcelas existentes. De las 25,000 acres de bosques comunitarios, unas 5,000 acres se han reservado para la agricultura, principalmente para el cultivo de aguacates. Sin embargo, su modelo de negocio ha sido muy diferente al de otras zonas del cinturón aguacatero. Si bien los huertos pertenecen a agricultores individuales, las leyes comunitarias les exigen seguir las normas acordadas, y parte de las ganancias se reinvierte en las empresas forestales comunitarias.
Cuando algunos agricultores comenzaron a extender sus fincas hacia el bosque, la comunidad intervino, dice el agricultor local Gregorio Anguiano. La comunidad argumentó que si bien «los aguacates generan ganancias extraordinarias durante unos años, son los bosques los que nos sustentarán siempre, si los conservamos y gestionamos bien».
Los habitantes de Carpinteros no han talado un solo árbol para cultivar más aguacate, asegura un líder comunitario.
Vega-Rivera, de la UNAM, coincide. «Las sólidas instituciones comunitarias han permitido a San Juan limitar la expansión del aguacate y mantener los bosques comunales, que brindan servicios ambientales vitales para toda la región». Vega-Rivera cree que el modelo de San Juan «muestra el potencial de la acción colectiva en torno a los bienes comunes forestales como medio para contener la destrucción ambiental». Este modelo podría adoptarse para sustentar bioeconomías mucho más extensas en todo el mundo, desde la extracción de caucho en la Amazonía hasta la explotación de manglares en África Oriental.
El municipio de Zitácuaro, al este del cinturón aguacatero, es otro centro de cultivo indígena de aguacate, donde las tradiciones culturales aplican métodos sostenibles. Más de dos tercios de la producción de aguacate está en manos de comunidades indígenas, en particular de los pueblos mazahua y otomí. Según sus prácticas de gestión territorial, los agricultores indígenas tienen derecho a cultivar aguacates en parcelas dentro de los terrenos forestales de propiedad común. Sin embargo, las parcelas suelen cubrir solo tres o cuatro acres, y los agricultores se rigen por objetivos que incluyen la protección de los bosques, afirma Ramírez, quien ha estudiado su trabajo en detalle.
La conservación forestal en esta zona es particularmente vital debido a la alta biodiversidad, y gran parte de Zitácuaro forma parte de una reserva de la biosfera de 140,000 acres, creada para proteger las zonas de invernada de la mariposa monarca. Hasta mil millones de mariposas llegan cada otoño desde el noreste y el medio oeste de Estados Unidos para invernar en bosques cuya protección es esencial para su ciclo de vida.
José Guadalupe Garduño, presidente de la Comisión Comunal de Carpinteros, una de las cinco comunidades indígenas del municipio, insiste en las ganancias del cultivo de aguacate. Son «oro verde», afirma. «Antes, cuando sembramos maíz y trigo, las ganancias eran mínimas». La vida es mucho mejor con las ganancias del aguacate, afirma. Pero las cinco comunidades trabajan juntas a través de sus asambleas colectivas para controlarlo y evitar el cultivo en tierras forestales.
Los habitantes de Carpinteros no han talado ni un solo árbol para cultivar más aguacates, afirma. Esta estricta política protege los bosques y maximiza la producción de aguacates. «El bosque mantiene los aguacates frescos e hidratados», asegurando una producción anual de hasta 14 toneladas por acre. Muchos agricultores cultivan orgánicamente. «Se utilizan muy pocos herbicidas y agroquímicos», afirma Garduño. «La mayoría estamos a favor de los controles biológicos, y nos ha funcionado muy bien». Estas prácticas han protegido los bosques dentro de la reserva de mariposas, además de producir aguacates. Mientras tanto, una parte de las ganancias de los accionistas de aguacates se destina a apoyar a las instituciones comunitarias, incluyendo el monitoreo forestal y la gestión de los escasos recursos hídricos.
En febrero, los principales proveedores de aguacate de Estados Unidos acordaron un nuevo esquema de certificación que rechazaría la fruta cultivada en tierras deforestadas.
Mantener esta postura frente a la intimidación de las bandas criminales no siempre ha sido fácil, según Garduño. Hace unos años, dice, la comunidad «tuvo un enfrentamiento muy serio con esa gente». Una banda armada instaló un retén y disparó contra un auto, matando a un miembro de la comunidad antes de huir al bosque, perseguidos por otros miembros de la comunidad. «Al ver nuestra determinación por defender a los nuestros, no nos molestaron después», dice Garduño.
La geografía local ayuda a mantener alejados a los forasteros. «No hay muchos caminos aquí», dice. «Si entran forasteros, todos lo comunicamos por radio. No les será fácil enfrentarse a 300 o 400 personas que responden rápidamente a una llamada comunitaria. No tienen escapatoria».
En febrero, algunos productores líderes de aguacate en Estados Unidos, incluyendo Calavo Growers, acordaron unirse a un nuevo sistema de certificación que promete rechazar la fruta cultivada en tierras deforestadas después de 2018. Daniel Wilkinson, del CRI, quien ha criticado los intentos previos de certificar aguacates libres de deforestación por considerarlos inadecuados, afirmó que podría ser un «gran avance» y «un gran alivio para las comunidades locales que han sufrido amenazas y violencia por oponerse a la deforestación ilegal». Sin embargo, advirtió que solo funcionaría si el monitoreo fuera riguroso y todos los proveedores y minoristas se adhirieran.
Mientras tanto, el control de las comunidades indígenas sobre sus propias tierras puede seguir siendo la mejor defensa que tienen los bosques.